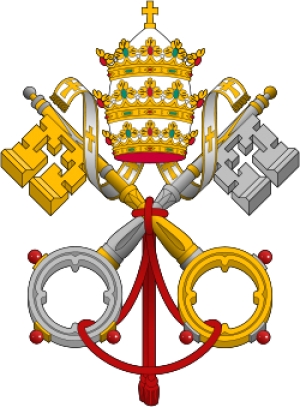La mujer católica más ilustre del siglo nono
- Fecha de publicación: Sábado, 05 Abril 2008, 18:45 horas
- Escrito por Dr. Luis Rodriguez N.
- Visitado 21004 veces /
- Tamaño de la fuente disminuir el tamaño de la fuente aumentar tamaño de la fuente /
- Imprimir /
Dedico este artículo como un justo homenaje de profundo respeto y admiración a la ilustrísima y extraordinaria mujer católica, quien vistiendo el hábito de monje, se hizo pasar por hombre, por lo tanto, el clero de Roma y los más distinguidos señores de dicha ciudad, le adjudicaron el título de «El Príncipe de los Sabios del Siglo» : Juana “la Papisa”, esa estudiosísima mujer, quien por relevantes méritos propios, se hizo digna de que el pueblo la eligiera para ocupar el solio de los pontífices de Roma. Con habilidad extraordinaria supo ocultar su sexo bajo el hábito de monje, por lo cual, todos creían que era hombre y no mujer.
Sirva también este opúsculo como un merecido homenaje a la mujer sin distinciones raciales ni de credos religiosos.
Sin temor a equivocarme me permito declarar que, sin la mujer no habría hogar, ni familia ni sociedad, es decir, no existiría la humanidad.
Si no existiera la mujer, no se habría conocido el amor más puro y sublime, el amor más profundo y desinteresado: el amor de madre.
El Día de la Madre es fiesta universal; ese día la madre con la misma ternura estrecha entre sus brazos a todos sus hijos: a chicos y a grandes, a los buenos y a los malos también, y en oración silenciosa pide a Dios, bendiga a sus hijos, a todos por igual, y con lágrimas espirituales (valga la expresión), implora al Creador que ayude a sus hijos malos para que se tornen buenos, pues la madre sufre lo indecible cuando alguno de sus hijos anda por el camino de perdición.
Estimado lector, cuando usted vea a la autora de sus días con lágrimas en los ojos, es indicio inequívoco de que ella sufre, consuélela; si se ha portado mal pídale perdón; si está enferma, atiéndala con esmero, ayúdela a recuperar su salud, remedie su dolor, pues con nada le pagará todos los cuidados que le prodigó y le prodigará durante toda su vida. Las plegarias de ella en su favor, Dios las oirá.
Antecedentes históricos
Para que usted pueda forjarse una idea clara respecto de los factores que hicieron posible que Juana llegara a ocupar la silla pontificia, es indispensable que recordemos algunos antecedentes históricos.
Es prudente declarar que en los primeros siglos de la iglesia romana, jamás se usó la palabra «papa» ni «cardenal», pues al que gobernaba la iglesia, tanto de la ciudad de Roma como de otras ciudades importantes, se le llamaba «obispo» Y CON LIMITADA JURISDICCIÓN.
Es más, en los primeros siglos ni siquiera era indispensable ser obispo para llegar a ocupar el inventado trono de San Pedro apóstol. Como prueba histórica, me permito recordar que el pontífice (llamémosle así en vez de obispo) Fabián fue electo para gobernar la iglesia, debido A LA SÚPER IGNORANCIA Y AL SÚPER FANATISMO de las personas de aquella lejana época. Sucedió lo siguiente: Fabián vivía en el campo y tenía muchos deseos de presenciar la elección de un obispo como jefe máximo de la iglesia, por lo tanto, al morir el obispo Anteros (digamos pontífice), Fabián se dirigió a Roma para satisfacer su deseo muy humano.
En el día de la elección, Fabián se mezcló con el pueblo, y por un acontecimiento inusitado fue electo obispo (pontífice) de Roma. Ocurrió lo siguiente: Encontrándose Fabián entre el público asistente a la elección, sucedió que una paloma blanca venía volando, y quizá por algún calambre que le haya dado en una de sus alas o por lo que haya sido, se posó en la cabeza de Fabián, y eso fue suficiente para que lo eligieran obispo jefe de la iglesia de Roma, pues de inmediato comenzaron a decir los sacerdotes y las mismas personas, que así como el Padre había mandado al Espíritu Santo en forma de paloma blanca sobre Cristo, cuando fue bautizado en el río Jordán, en esta ocasión Dios elegía a Fabián para gobernar su iglesia; y como prueba de ello, la paloma blanca se posaba sobre su cabeza. Siglos después el clero romano ha inventado que el Espíritu Santo ilumina a los cardenales reunidos en cónclave, para elegir un nuevo obispo (hoy llamado Papa o pontífice romano), cuando ha muerto el que gobierna; y como el pueblo católico cree de buena fe, de inmediato acepta como una verdad todo lo que los sacerdotes le dicen
La elección de un obispo o pontífice
Hasta antes de ser emperadores de Oriente Tiberio II y Mauricio, y reyes de Francia Chilperico y Clotario II, ningún emperador ni rey había intervenido en las elecciones de los obispos de Roma, ni de ninguna otra ciudad importante, pues habían dejado en entera libertad a los sacerdotes respecto a la elección de un nuevo jefe, al morir el que los gobernaba. Mas viendo los emperadores y los reyes que el número de cristianos aumentaba constantemente y que LA AUTORIDAD DE LOS SACERDOTES SE ACRECENTABA ALARMANTEMENTE, decidieron intervenir abierta y directamente, poniendo como pretexto que las elecciones de un nuevo obispo originaban tumultos y en muchas ocasiones hasta muertos había, y que ese ambiente se prestaba para formar alianzas secretas con los enemigos del Estado.
Así comenzó la época en que la elección de un nuevo jefe de la iglesia, se llevara a cabo de común acuerdo entre la autoridad civil, el clero, los señores distinguidos de la ciudad y el mismo pueblo. El rey o el emperador, según el caso, intervenía en la siguiente forma: al ser electo un nuevo jefe de la iglesia, inmediatamente se le participaba al rey o al emperador, dándole el nombre del agraciado, y hasta que el rey o el emperador, según el caso, daba el visto bueno, se procedía a consagrar al elegido para que comenzara a ejercer sus respectivas funciones. Pero si el emperador o el rey lo rechazaba, tenían que elegir otro prelado. Esta costumbre prevaleció por algunos siglos, con la aclaración de que los emperadores griegos conservaron el derecho de confirmar o rechazar la elección de los obispos (llamados después Papas o pontífices) hasta mediados del siglo VIII, pasando dichos derechos ya a los reyes germanos o a los reyes franceses, es decir, al más poderoso en turno. Como prueba de mi aseveración, me permito recordar la elección de dos pontífices en épocas muy diferentes.
Hildebrando, el zorro y famoso monje que envenenó a ocho pontífices para poder llegar a ocupar el ambicionado trono Papal, fue electo de la siguiente manera: «El día en que se celebraron los funerales de Alejandro II, los cardenales y los otros eclesiásticos se reunieron en la Basílica de San Pedro Avíncula para deliberar sobre la elección de un nuevo Papa. Unos proponían a Didier Abad de Monte Casino, otros querían a Gerónimo, pero ninguno de ellos pensaba en elevar a la santa silla al hijo de la incestuosa mujer del carpintero Banizón. Esta mujer tuvo relaciones sexuales con su propio hermano, y de ahí nació Hildebrando...
De pronto unos sacerdotes que se habían mezclado con el pueblo, gritaron: ‘Hildebrando es Papa, San Pedro lo ha elegido’». Estas palabras fueron recibidas con ruidosos aplausos y de inmediato la muchedumbre se dirigió hacia la iglesia donde los cardenales se hallaban reunidos. Al llegar allá, continuaron gritando lo mismo en forma insistente y amenazadora: «Hildebrando es Papa, San Pedro lo ha elegido». Asustados los cardenales, no se atrevieron a resistir esta manifestación pública y de inmediato firmaron el decreto que elevaba a Hildebrando sobre la santa silla, siendo entronizado con el nombre de Gregorio VII.
Como no faltó quien informara al rey Enrique IV de Germania, la forma en que Hildebrando había sido electo pontífice, dicho monarca «envió al conde Everardo a Roma con el título de Comisario del Imperio, para tomar informes entre el clero y el pueblo, y conocer los motivos que les obligaron a elegir un pontífice sin el previo consentimiento del monarca...», es decir, de Enrique IV de Alemania.
Tan pronto como el conde Everardo llegó a la ciudad de Roma, el astuto «Gregorio fue a su encuentro a la cabeza de su clero; se disculpó de todas las acusaciones de que se le colmaba y protestó diciendo que nunca había ambicionado la suprema dignidad de la iglesia...», y agregó: «Dios es testigo de ello», añadiendo: «Los romanos me eligieron contra mi voluntad... En cuanto a la ordenación (ceremonia de consagración) la he rehusado... y la rehusaré hasta el día en que una diputación expresa del rey y de los señores de Alemania, me hagan conocer su voluntad». Engañado Enrique IV por la fingida sumisión de Hildebrando, «consintió por fin en enviar a Roma a Gregorio de Vercil para confirmar la elección del pontífice y asistir a la consagración».
Ahora recordemos la elección del cardenal Beltran de Got, arzobispo de Burdeos. Su ascenso al trono pontificio, se debió al decidido apoyo que le dio el rey de Francia, Felipe el Hermoso. Sin el respaldo del rey de Francia, Beltran de Got no habría llegado a ceñir la codiciada tiara, pues había dos candidatos más que contaban con el apoyo y simpatía de un buen número de cardenales, mas no con el apoyo del rey de Francia. El nuevo pontífice adoptó el nombre de Clemente V, y la deslumbrante ceremonia de consagración tuvo lugar en la Iglesia de San Justo en la ciudad de Lyon, Francia, el día 14 de noviembre del año 1305.
Constantino el Grande
No podemos prescindir de recordar, aunque sea de una manera somera, la biografía de Constantino el Grande, habilísimo político, gran guerrero y gran estadista, en virtud de que, a partir de su reinado, se inicia una nueva época en la vida de los jerarcas de la iglesia en todo el imperio romano.
Constantino nació allá por los años 272 a 274 de nuestra era, fue hijo de Constancio, y prácticamente desde el año 306 comenzó a gobernar Galia, España y Britania.
Pronto Constantino se vio obligado a hacerle frente a un feroz y poderoso enemigo que contaba con generales y soldados muy valientes y aguerridos: Magencio, cuyos ejércitos, en el principio, eran superiores a los de Constantino; y éste, como hábil político que era, o quizá obligado por las circunstancias, decidió ganarse la simpatía de los cristianos (en esa época todavía sí se les podría considerar como tales a los sacerdotes y fieles de Roma, ya que aún no habían comenzado a cambiar las doctrinas de Cristo por las paganas), pues, para entonces ya constituían un grupo numeroso, y cada día aumentaba más y más, con la gran ventaja de que eran personas muy ordenadas y disciplinadas. Y no sólo gente humilde pertenecía a dicho grupo, sino que también en las altas esferas sociales había cristianos, con la circunstancia de que el emperador Magencio, cuyos ejércitos habían invadido ya los estados de Constantino, consideraba como enemigos a los cristianos. Entonces Constantino se puso de parte de ellos, y no ha faltado escritor que diga que él mismo se convirtió al cristianismo, cosa que no podemos negar ni confirmar, quizá fue una medida de habilísima política, obligado por las apremiantes circunstancias por las que atravesaba.
El esperado día en que tendrían que medirse los ejércitos rivales, no se hizo esperar mucho tiempo, y en el año 312, en la sangrienta y feroz batalla de esa fecha, los ejércitos de Constantino derrotaron completamente a los de Magencio.
En ese mismo año Constantino y el gobernador de la parte oriental del imperio, Licinio, expidieron algunas leyes concediendo la libertad de cultos para todos los habitantes del inmenso imperio. Vale la pena conocer aunque sea una de esas famosas leyes, he aquí un ejemplo: «Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que, tanto todos los demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión... que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan; a fin de que, quienquiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así, pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nueva voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la libertad de seguir o elegir la observancia y religión que estimare conveniente».
Esa ley de Constantino fue ratificada y confirmada en Milán por un edicto imperial en el año 313. Ese famoso y célebre edicto de Constantino, puso fin a las feroces y salvajes persecuciones de que eran objeto los cristianos; en consecuencia, se inicia una nueva era en la historia de la religión, particularmente de la romana. Además, Constantino concedió en sus estados que el día domingo fuera de descanso.
Constantino, por convencimiento o por fingimiento, demostró interesarse mucho en la nueva religión, a tal grado que ordenó que se llevara a cabo el Sínodo de Roma del día l de octubre del año 313, para poner fin a las controversias que se habían suscitado entre algunos obispos, pues Constantino a toda costa quería que en todo el imperio reinara la paz y la unificación entre todos los habitantes, y no la división, porque eso perjudicaba grandemente al Estado.
Como en el Sínodo de Roma no se logró poner fin a las controversias, entonces Constantino, buscando siempre la paz y la unidad, ordenó que se llevara a cabo el Concilio de Arles en el año 314, y por disposición del mismo emperador presidió dicho concilio Marino obispo de Arles.
Como tampoco en el Concilio de Arles se lograra finiquitar las disputas que dividían a los jerarcas de la iglesia y decidido Constantino a lograr la paz y la unidad, escribió a todos los obispos de su inmenso imperio y a los de otros estados, invitándoles para que asistieran al Concilio de Nicea (que posteriormente fue considerado como el primer Concilio Ecuménico por el Credo Niceno que ahí se proclamó), que se llevaría a cabo en el verano del año 325. Sobre el particular, la historia nos dice que: «Muchos de los miembros del concilio llevaban todavía las señales del martirio en su cuerpo. El Concilio de Nicea fue un espectáculo inusitado para el mundo del siglo IV. El emperador ofrecía a los altos dirigentes de la cristiandad su palacio, su protección, su correo y todo cuanto fuera menester para que la asamblea ecuménica pudiera celebrarse felizmente. Y muchos de estos dirigentes habían sido perseguidos y torturados no hacía muchos años por el mismo imperio que ahora los halagaba. Una vez terminado el concilio y coincidiendo con el XX aniversario del mandato de Constantino, éste invitó a todos los miembros a un grandioso banquete...»
Respecto al número de prelados que asistieron al Concilio de Nicea, la tradición dice que fueron 318, y según el mismo emperador Constantino, 300; mas de acuerdo con las listas que aún se conservan, asistieron 223.
No podemos prescindir de recordar otro pasaje histórico de la vida de Constantino el Grande, pues se trata de un hecho de suma importancia.
El día 29 de septiembre del año 329 Constantino puso la primera piedra de la ciudad de Constantinopla, y según unos historiadores, la consagró a la virgen María, según otros, al Dios de los mártires. Sea a quien fuere que la haya consagrado, no nos interesa, lo que importa saber es que Constantino fue el fundador de la ciudad de Constantinopla, imprimiéndole una importancia tal que hizo de ella la residencia imperial. Organizó un Senado y una Corte revestida con todo el esplendor de las cortes orientales; organizó también una flamante aristocracia hereditaria, convirtiendo así a Constantinopla en la ciudad más importante del imperio, y por lo tanto se le llamó La Nueva Roma.
Dada la importancia y grandeza que había impreso Constantino a la ciudad fundada por él, el obispo de dicha ciudad tuvo las mismas pretensiones de grandeza que el obispo de Roma: jurisdicción universal. En consecuencia, entre los dos prelados se disputaban el título de «Obispo Universal». A propósito conviene recordar el incidente que hubo entre el obispo de Roma y el de Constantinopla; al de esta ciudad, llamado Juan el Ayunador, sucedió lo siguiente: En aquella época era obispo de Roma Gregorio I, y el obispo de Constantinopla le mandó unas copias de las actas del juicio seguido a un sacerdote acusado de herejía. Gregorio, al leer dichas copias, se dio cuenta que su colega de Constantinopla se había adjudicado el título de «Obispo Universal», cosa que no le cayó nada bien a Gregorio, y éste le escribió diciéndole entre otras cosas que no pretendiera «...elevar su silla por sobre la de los otros prelados». Eso dio origen a una agria controversia entre los dos jerarcas de la iglesia, y como las cosas iban de mal en peor, entonces el emperador, que en aquella época era Mauricio, intervino en favor del obispo de Constantinopla. DEDUCIMOS PUES QUE EN AQUELLAS LEJANAS ÉPOCAS, LOS OBISPOS DE ROMA, NO TENÍAN JURISDICCIÓN UNIVERSAL, SINO QUE, POSTERIORMENTE SE LA ADJUDICARON Y EN QUÉ FORMA.
Es importante recordar un hecho histórico más, acaecido un siglo después de la muerte de Constantino el Grande.
Siendo Marciano emperador romano, sucesor de Teodosio, y abrigando los mismos anhelos de sus antecesores: lograr la unidad y la paz del imperio a toda costa, convocó a un nuevo concilio, otra vez en la ciudad de Nicea. El mismo daría principio a sus sesiones el día 17 de mayo del año 451, siendo entonces obispo (o pontífice) de Roma León I, quien quería que el concilio se llevara a cabo precisamente en Italia. Pero el emperador cambió de opinión y ordenó que el concilio tuviera lugar en la ciudad de Calcedonia (Asia Menor), y así fue, dando principio a sus sesiones el día 8 de octubre del año 451. La historia nos dice que asistieron 600 prelados, siendo los comisionados imperiales los que dominaron en el presidium, pues a los delegados de Roma sólo les concedieron un puesto.
No tiene importancia recordar todas las incidencias habidas en aquel concilio; por ahora lo que interesa es conocer lo que sucedió en la sesión XVI verificada el día 31 de octubre del año 451, cuando los 600 prelados redactaron de común acuerdo y aprobaron el «Canon 28», que dice: «Nosotros, siguiendo en todo los decretos de los santos padres, y tomando en consideración el canon de los 150 obispos (canon 3 del concilio de Constantinopla) que acaba de ser leído, por nuestra parte decretamos y votamos las mismas prerrogativas en cuanto a la santísima Iglesia de Constantinopla, La Nueva Roma, por ser la ciudad imperial; y los 150 obispos, amados de Dios, impulsados por las mismas consideraciones, concedieron igual autoridad al santísimo trono de La Nueva Roma, juzgando con razón que la ciudad honrada con el Gobierno y el Senado, debe gozar de igual privilegio al de la antigua ciudad reina, Roma...»
Estimado lector, ¿qué deducción sacamos del contenido del «Canon 28» del Concilio de Calcedonia? Simple y sencillamente que en la segunda mitad del siglo V aún no se había inventado que el obispo de Roma, llamado después Papa o pontífice, tenía jurisdicción universal, y que había heredado del apóstol San Pedro el inventado primado. Tampoco habían inventado que Roma era la ciudad eterna.
Pero como la constancia, dedicación y astucia a la postre dan el triunfo, los obispos de Roma continuaron trabajando para lograr su objetivo. Valiéndose de todos los medios a su alcance, buenos y malos, a la postre lograron que se les reconociera la ambicionada jurisdicción universal, trocando el nombre de «obispo» (jefe máximo de la iglesia) por el de «Papa o pontífice» romano.
Ahora sí, habiendo recordado algunos antecedentes históricos de suma importancia, estamos en condiciones de conocer la fascinante historia de esa extraordinaria mujer conocida con el nombre de:
Juana “la Papisa”
Por algunos siglos el astuto clero romano no se atrevió a impugnar la historia de Juana “la Papisa”, porque la consideró incontestable. Pero cuando creyó que era el momento oportuno para hacerlo, puso manos a la obra diciendo que era una fábula digna de desprecio. Pero en la antigüedad no faltaron escritores con muy amplio criterio y amantes de decir la verdad, quienes aportaron testimonios auténticos, confirmando el pontificado de esa ilustrísima mujer, quien lejos de desprestigiar la silla pontificia, le dio brillo y prestigio con su profunda erudición, jamás igualada por algún otro pontífice.
Como un desahogo el superfanático Baronio asegura que los herejes y los ateos, con sortilegios y maleficios, evocaron del infierno a Juana; y Florismundo de Raymond dice que Juana es un segundo Hércules enviado del cielo para aniquilar al Papado, cuyas horrendas abominaciones habían provocado la ira divina.
Muchos escritores, pero particularmente el ilustre historiador inglés Alejandro Cook, dedicó muchos años a la búsqueda de pruebas incontrovertibles sobre la existencia de Juana “la Papisa”. Y su dedicación fue coronada por el éxito, ya que el pontificado de esa ilustrísima mujer, ocupa su lugar en la cronología de los Papas de Roma.
En el siglo XVII el principal vocero de la Iglesia Católica Romana que impugnó la existencia de Juana “la Papisa”, fue el ilustre ignaciano (alias el Jesuita) Felipe Labbé. Este tipo, presumiendo de mucha erudición, escribió un libelo y en él desafiaba a los reformados (protestantes) a que probaran la existencia de Juana “la Papisa”. Dice en una parte de su libelo: «Doy el mentís más formal a todos los herejes de Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania y Suiza, que intenten responder con la más ligera apariencia de verdad a la demostración cronológica que he publicado contra la fábula que los heterodoxos han contado sobre ‘la Papisa’ Juana, fábula impía cuyos débiles simientos he echado yo por tierra...»
Los reformados aceptaron el reto del desvergonzado Jesuita Labbé, rebatieron todos y cada uno de los argumentos y le probaron la falsedad de sus citas, es decir, echaron abajo el castillo de paja que el ignaciano Labbé había levantado en contra de la existencia de Juana “la Papisa”. Entonces Labbé se conformó con lanzarles excomuniones y anatemas al por mayor, cosa que hizo reír a los reformados.
Ante la imposibilidad de destruir los argumentos y pruebas incontestables que los reformados presentaron, dando por hecha la ocupación del trono pontificio por Juana “la Papisa”, el Jesuita Labbé se desahogó diciendo que era una fábula inventada por John Hus, Jerónimo de Praga, Wiclef o por Lutero y Calvino, para desprestigiar la santa silla.
Entonces los reformados le hicieron saber al Jesuita Labbé que Juana había vivido y ocupado la silla del inventado trono de San Pedro a mediados del siglo nono, es decir, seis siglos antes de que apareciera John Hus, primer reformador del grupo citado por el mismo Jesuita; y que el fraile escritor Mariano Scot, muy adicto a la iglesia católica, pero con muy amplio criterio, y sobre todo, amante de decir la verdad, había escrito toda la biografía de Juana “la Papisa” muchas décadas antes de que aparecieran los reformadores ya mencionados. Por lo tanto, Scot no pudo haberla copiado de los escritos de John Hus, Jerónimo de Praga, etc., porque todavía no existían, y creer tal cosa sería un absurdo mayúsculo.
El reto del Jesuita Labbé dio sus frutos, pues muchos de los reformados se dieron a la búsqueda y desenterraron las crónicas del Papado correspondientes al siglo nono, siendo prelados los autores de dichas crónicas. En consecuencia, no se pudo poner en tela de duda la autenticidad de estas crónicas, por lo tanto, quedó probado el reinado de Juana “la Papisa” como sumo pontífice.
«Una de las pruebas más irrefutables de la existencia de Juana, se encuentra precisamente en el decreto promulgado por la corte de Roma, con el cual se prohibió que Juana fuese colocada en el catálogo de los Papas...»
Como ya mencionara anteriormente, hubo varios escritores que dejaron narrada la biografía de Juana “la Papisa”, entre los cuales se encuentra el ilustre fraile historiador, Mariano Scot. Entre los manuscritos que Scot dejó en la Abadía de Fulda, se halla precisamente la biografía de Juana “la Papisa”.
Ahora los jesuitas que son los principales voceros del Papado, dicen y aseguran que son falsos los escritos de Mariano Scot. Es el único recurso que les queda para seguir negando la existencia de esa ilustrísima mujer. Pero si alguien que no sea escritor de medalla, escapulario y vela perpetua, quiere investigar, que vaya a consultar las principales bibliotecas de Alemania, Francia, Oxford e inclusive del Vaticano, y de manera particular, debe ir a consultar la Biblioteca del Domo.
El hecho de que una mujer haya sido, por méritos propios, proclamada soberano pontífice, que una mujer haya llevado en su cabeza la ambicionada tiara de los Papas romanos, que haya merecido el calificativo de «Vicario del Hijo de Dios», que haya dado a besar sus pies a los orgullosos cardenales y clero en general, es un acontecimiento tan extraordinario que los fastos de la historia universal no presentan otro igual.
Lo que maravilla, no es el hecho de que una mujer haya podido con su talento elevarse por encima de todos los hombres de su época, pues debemos tomar muy en cuenta que siempre ha habido mujeres de grandes méritos, que han mandado ejércitos, gobernado imperios, y con sus hazañas han llenado muchas páginas de la historia del mundo. Lo que sorprende de Juana fue que, sin ejércitos y sin riquezas, apoyándose únicamente en su propia inteligencia, supo con una habilidad poco común, engañar a todos los prelados de su época, haciéndose pasar por hombre, ocultando su sexo en el hábito de un monje. Esto, su incomparable inteligencia, su refinada astucia y su extraordinaria habilidad, hacen de Juana la heroína insuperable, pues no fue poca cosa llegar a ocupar el solio de los ambiciosos pontífices romanos.
De una mujer tan fuera de lo común y tan extraordinaria como Juana “la Papisa”, vale la pena dar a conocer su biografía. Para ello, nos serviremos de la versión que de ella dejó escrita el fraile historiador Mariano Scot.
A principios del siglo nono, Karl el Grande, después de haber subyugado a los sajones, se propuso convertir estos pueblos al cristianismo y pidió a Inglaterra sabios sacerdotes que pudieran auxiliarle en sus proyectos. Entre el número de profesores que pasaron a Alemania, se encontraba un sacerdote inglés acompañado de una joven muy hermosa que era su amante, y como ya se encontraba embarazada, la substrajo del seno de su familia para evitar un bochornoso escándalo. Pero por el embarazo de la joven, los dos amantes se vieron obligados a detenerse en Mayenza donde la joven dio a luz una niña: JUANA, quien, por la brillante inteligencia de que estaba dotada, asombraría al mundo.
No se ha podido precisar exactamente el nombre que la niña, hija del sacerdote inglés llevó en su infancia, pues algunos autores la llaman Inés y otros Gilberta, Isabel, Margarita; pero la mayoría la llaman simplemente Juana, y por este nombre la seguiremos llamando.
Respecto del lugar preciso donde nació Juana “la Papisa”, la mayoría de los autores está de acuerdo en que nació en Engelihein, pequeña aldea no retirada de Mayenza, y que fue en esta ciudad donde ella estudió durante su niñez.
Se asegura que el padre de Juana era un sacerdote muy inteligente y que se esmeró mucho en la educación de su hija. Como ella estaba dotada de una inteligencia sobrenatural, resultó que, a la edad de doce años, maravillaba a todos los hombres cultos que con ella platicaban y era muy notorio el amor que ella sentía por las diferentes ciencias, por lo tanto, cuando ella llegó a la adolescencia, se asegura que sus conocimientos igualaban a los de los hombres más cultos del Palatinado; y su persona inspiraba no sólo admiración por su belleza y saber, sino también respeto.
Siendo Juana una mujer normal físicamente hablando, era muy natural que cuando ella llegó a la pubertad, sintiera atracción por el sexo opuesto, y así sucedió.
Un buen día, un monje inglés de la Abadía de Fulda, conoció a Juana y desde ese instante quedó prendado de ella, por su belleza, por su sabiduría o por lo que haya sido. El caso es que el monje se enamoró perdidamente de Juana, y ésta otro tanto del monje, y habiéndose jurado amor eterno, buscaron en sus mentes la forma de unir sus vidas para siempre; pero en tal forma que nadie se diera cuenta de que eran esposos. Entonces acordaron que ella se disfrazaría de hombre vistiendo el hábito de monje, y con esa indumentaria acompañó al monje inglés a la Abadía de Fulda. Éste la presentó como un joven inglés también, diciéndole al Superior que aspiraba a la vida de monasterio; y el Prior del convento, engañado por el disfraz, recibió al aspirante quien dijo llamarse Juan, quedando Juana bajo la dirección del sabio Fabián Maur.
La austeridad de la vida monástica no les satisfizo a los amantes y pronto pidieron permiso al Superior para ir a Inglaterra a continuar estudiando, que era lo que realmente fascinaba a Juana; y habiendo obtenido el permiso se marcharon a Inglaterra. A tal grado se dedicaron a los estudios, que pronto fueron considerados como los jóvenes más eruditos de Gran Bretaña. Pero como no estaban satisfechos todavía, decidieron viajar a otros países para conocer sus costumbres e idiomas.
De Inglaterra se dirigieron a la capital francesa los dos amantes, favorecidos por la suerte en el sentido de que no habían procreado hijos; pero Juana siempre disfrazada de hombre, vistiendo el hábito de monje.
En París Juana contendió con los más prestigiados hombres de ciencia y eso le granjeó la admiración de las personas más célebres de la época, tales como la famosa duquesa de Septimania, San Aucario, el fraile Beltran y el Abad Lobo de Ferriere. Pero aquellos dos amantes, no obstante de todas las atenciones y admiración de que eran objeto en París, dejaron aquella ciudad.
Se dirigieron a Grecia, cruzaron las Galias y en Marsella se embarcaron en una nave que los llevó hasta la antigua Atenas, que era considerada en aquel tiempo como el punto central donde convergían las luces de los hombres más sabios del mundo conocido. Atenas, la ciudad de las ciencias y de la más esplendorosa literatura, ciudad de las más famosas escuelas y academias por la clase de maestros que en ellas impartían sus cátedras, hombres eruditos en los diferentes campos del saber humano, hasta ahí llegaron los dos amantes ingleses.
La historia nos dice que cuando Juana y su amante llegaron a Atenas, ella sólo tendría unos 20 años de edad, por lo tanto, se encontraba en el esplendor de su belleza, ocultando siempre bajo el hábito de monje su sexo. Se asegura que su rostro, por la finura de sus facciones y por la tersura de su cutis, más bien parecía el de un niño que el de una persona adulta.
Durante 16 años vivieron felices los dos amantes bajo el hermoso azul del cielo que cubría la capital del gran imperio griego, enriqueciendo el acervo de conocimientos que ya tenían. Pero ahora lo aumentaban con las sabias enseñanzas que impartían los eruditos maestros filósofos, teólogos en las letras divinas, doctores en artes, historia, etc.; y como Juana estaba dotada de una superinteligencia, no solo entendió y asimiló todo, sino que lo profundizó y supo explicarlo con maravillosa elocuencia a todos los que tenían la oportunidad de oirla. Las crónicas cuentan que todos se quedaban maravillados por la prodigiosa facilidad que poseía para expresarse en público, debido todo a los vastísimos conocimientos que había adquirido.
Viviendo en este confortable ambiente de respeto y admiración Juana y su amante, él fue atacado repentinamente por una desconocida y terrible enfermedad que lo llevó al sepulcro en pocas horas, dejando en la más completa orfandad a su amadísima Juana. Para ella, la muerte de su amante, el hombre que jamás la había dejado un sólo día en tantos años de vivir juntos, fue un demoledor y terrible dolor desesperante.
Pero como Juana, además de los vastísimos conocimientos que tenía, era una mujer de carácter bien formado, supo sobreponerse a la adversidad y dominó su aflicción. Para no continuar viviendo en la ciudad donde estaba enterrado su amante, el hombre a quien también ella amó con todo su ser, porque el recuerdo de todos los días sería un dardo clavado en su corazón, resolvió abandonar la ciudad de Atenas. Siendo Roma por aquella época una ciudad que atraía por diferentes razones, hacia allá se dirigió Juana.
En aquel entonces había en la ciudad de Roma un centro educativo llamado Escuela de los Griegos, escuela a la que San Agustín ya había dado cierta celebridad. Al llegar Juana vistiendo siempre su hábito de monje, de inmediato encontró trabajo en dicha escuela, donde comenzó impartiendo algunas cátedras, siendo una de ellas la Retórica.
Muy pronto, tanto los maestros de la Escuela de los Griegos como los alumnos, el clero de Roma, los señores distinguidos y público en general, se dieron cuenta de que el monje recién llegado era una persona erudita en el más amplio sentido del vocablo. De inmediato se dejó sentir su influencia en dicho centro educativo, pues no sólo continuaron los cursos ya establecidos, sino que Juana estableció cursos de ciencias abstractas que duraban tres años, siendo ella uno de los maestros que impartían aquellas cátedras. Las crónicas cuentan que era inmenso el público que se reunía a escucharla, pues asistían a sus clases sacerdotes de todas las categorías, doctores, lo más granado de la ciudad y todos se consideraban honrados con ser sus alumnos. Hasta sus improvisadas arengas se distinguían por una elocuencia subyugante, vistiendo siempre Juana su hábito de monje, por lo tanto, los romanos le adjudicaron el título de «El Príncipe de los Sabios del Siglo».
Su conducta personal era tan notable como su inteligencia. Era modesta y de costumbres ciento por ciento morales. Su piedad y buenas obras eran del dominio público, por lo que los habitantes de Roma la amaban y la respetaban como ella se merecía.
Este era el ambiente en que vivía y actuaba Juana en la ciudad de Roma, ahí donde tarde o temprano el enfermizo obispo (o digamos el Papa) León IV moriría. Y desde antes que tal cosa sucediera, se formó un poderoso partido que se encargó de hacer toda la propaganda necesaria para llevar al «Príncipe de los Sabios del Siglo», es decir, a Juana, al trono pontificio al morir León IV. Una de las hojas de propaganda fijada en las calles de la ciudad de Roma, decía: «Es la única persona digna de ocupar el trono de San Pedro».
Preparado debidamente el ambiente en favor de Juana, al morir León IV, todo el clero de la ciudad de Roma: cardenales, frailes, curas, los principales señores y público en general, por aclamación la eligieron para gobernar la Iglesia Católica Romana, vistiendo siempre el hábito de monje, por lo que todos creían que era hombre y no mujer.
Habiendo sido Juana proclamada obispo de Roma (o sumo pontífice), se procedió a preparar todo lo necesario para la fastuosa ceremonia de consagración, la cual tuvo lugar en la Basílica de San Pedro en presencia de los comisarios del emperador Lotario I, de todos los sacerdotes de la ciudad, de los señores distinguidos y del público que asistió en gran cantidad. Ante un imponente silencio y ante un inmenso público, Juana fue consagrada y revestida con los ornamentos pontificios. A continuación salió de la Basílica de San Pedro, y acompañada de un imponente cortejo se dirigió al palacio patriarcal, sentándose en el solio pontificio donde recibió todo género de atenciones y demostraciones de respeto y afecto.
La historia nos dice que Juana, obrando ya como jefe supremo de la iglesia romana, procedió con tal sabiduría que admiró a toda la cristiandad. Confirió órdenes sagradas a innumerables sacerdotes y prelados; consagró altares y basílicas; dio a besar sus pies a todos sus subalternos y hasta los príncipes católicos; administró los sacramentos a los fieles; compuso muchos breviarios para misas; escribió cánones, etc. Es decir, cumplió amplia y fielmente con las obligaciones y deberes de su alta investidura.
En el aspecto político, Juana con gran acierto encauzó los negocios de la corte pontificia, mereciendo por tal concepto muchas atenciones de parte del emperador Lotario I; y cuando éste abdicó al trono, le sucedió en el poder su hijo Luis II y fue Juana, quien procediendo como jefe máximo de la iglesia romana, le colocó en las sienes la corona imperial.
Se podrían narrar otras muchas cosas de esta extraordinaria mujer, pero lo ya escrito es suficiente para que el lector se pueda formar una idea clara de la calidad de mujer que era Juana.
Juana, que inspiraba tan grande respeto a los sabios y a los soberanos de la tierra, esta mujer cuyas leyes y decretos eran obedecidos por todos los pueblos donde imperaba el catolicismo romano, esta mujer que era venerada en todas partes por su gran sabiduría y por la pureza de sus costumbres, TENÍA UNA COSA EN COMÚN CON TODAS LAS MUJERES DE LA TIERRA: EL AGUIJÓN DE SU SEXO. A eso no pudo escapar, lo cual la precipitó del supremo pedestal donde se encontraba por méritos propios: del trono de los Papas.
Juana, después de la muerte de su primer amante, había resistido a los embates de su sexo, quizá por continuar siéndole fiel a él o por lo que haya sido, pero cuando ya se encontró en la cumbre del poder y de la riqueza y como nunca salió embarazada de su primer amante, quizá eso la indujo a buscar uno más para compartir con él la gloria y la euforia humana. Cuando lo escogió de entre todos los prelados de que se hallaba rodeada, primero se aseguró de su discreción y en seguida lo colmó de honores y de riquezas materiales. Y el afortunado supo guardar tan bien el secreto, que sólo por conjeturas algunos historiadores creen que fue un capellán, otros dicen que fue uno de los camareros y alguien asegura que fue uno de sus consejeros; pero la mayoría de los historiadores aseguran que fue un prominente prelado, de una iglesia de la misma ciudad de Roma. Sea quien haya sido, lo cierto fue que con este nuevo amante Juana sí salió embarazada.
La historia nos dice que Juana, al sentirse en estado de gravidez comprendió la enormidad de su falta, en consecuencia, voluntariamente se sometió a durísimas penitencias, al grado de aplicarse terribles silicios, inclusive dormía en el suelo. Pero nada detuvo el curso normal del embarazo, y tendría que llegar el día en que sería madre. Tal acontecimiento tuvo lugar el mismo día en que en la ciudad de Roma se verificaba una fiesta religiosa.
Estimado lector, a manera de un paréntesis dejemos por un instante la narración de la fascinante historia de Juana “la Papisa”, pues es necesario declarar lo siguiente: En la antigüedad, los jerarcas de la iglesia romana, en su desmedido afán de ganar prosélitos, aceptaban absurdas doctrinas paganas introduciéndolas como dogmas de fe. Una de esas doctrinas es la del purgatorio, y a las pruebas me remito.
El paganismo sostenía «que las almas humanas se hallaban encerradas en la prisión oscura del cuerpo, donde adquirían una mancha carnal, conservando un resto de su corrupción, aún después de emanciparse de su existencia mundana, y que, para purificarse tenían que sufrir varios suplicios; unas quedaban suspendidas en el éter y eran juguetes de las tempestades; otras expiaban sus faltas en el abismo de las aguas; y las más culpables se limpiaban de sus crímenes en llamas devoradoras, y que ninguna alma se hallaba exenta de castigo». Esta fue una doctrina de la religión pagana de los romanos.
Ahora veamos el dogma inventado e introducido en la Iglesia Católica Romana por el obispo (o pontífice) Gregorio I, respecto del purgatorio.
Refiriéndose a las almas, dijo: «Cuando se han emancipado de su prisión terrestre por la muerte, las almas culpables son condenadas a suplicios cuya duración es infinita; las que en el mundo sólo han cometido algunas faltas leves, alcanzan la vida eterna después de haberse regenerado en llamas purificadoras».
Al leer estas dos doctrinas, encontramos todas las evidencias de que Gregorio I copió del paganismo el dogma del purgatorio. Y la misma iglesia romana sostiene que todos sus feligreses, después de morir, van a dar a ese inventado lugar de tormento. Luego, para que puedan salir de dicho lugar, los familiares tienen que mandarles decir misas, y si son gregorianas, mejor para el clero, pues los deudos tienen que pagarle al cura cientos de pesos por decirlas. El dogma del purgatorio fue desconocido por los apóstoles y por todos los cristianos de los primeros siglos, y es una doctrina contradictoria a las enseñanzas del Nuevo Testamento.
No sólo la doctrina del purgatorio es de origen pagano, sino todas las que enseña la Iglesia Católica Romana. Inclusive el rito de la ineficaz “agua bendita” que practica la iglesia romana, es una burda imitación del “agua lustral” del paganismo, ceremonia que fue introducida por el obispo (o pontífice) Alejandro I. Ahora, si meditamos detenidamente en el hecho de bendecir con agua, no sólo edificios y locales comerciales, sino inclusive fábricas de cervezas y de licores, nos convenceremos de que es una mera superstición.
Veamos otro dato histórico más, porque tuvo que ver con el fin de Juana “la Papisa”.
La mitología nos dice que en Roma se celebraba una solemnísima fiesta llamada «Lupercales», en el mes de enero de cada año, dedicada al dios Pan. La procesión siempre era precedida por los lupercos, es decir, por los sacerdotes de dicha deidad pagana. Y la iglesia romana, impulsada por el prurito de hacer prosélitos, al aceptar los romanos el catolicismo, sustituyó dicha práctica por la fiesta de las «Rogaciones», en cuya procesión invariablemente participaba el pontífice, todos los sacerdotes, los señores distinguidos y público en general de la ciudad de Roma.
Ahora sí continuemos con lo que la historia nos dice de esa célebre mujer, Juana “la Papisa”.
Habiendo llegado el día en que se celebraría la fiesta de las «Rogaciones» con muy solemne procesión, la cual el pontífice precedía, y como Juana no podía ser la excepción, en consecuencia, el día de la procesión Juana montó un brioso caballo revestida con todos sus ornamentos pontificios, salió del palacio patriarcal y se dirigió a la Basílica de San Pedro. Adelante llevaban una cruz y unos estandartes, y de la Basílica de San Pedro salió Juana acompañada de obispos, metropolitanos, diáconos y de sacerdotes de todas las categorías, de magistrados, de los principales señores de la ciudad y del público en general. Con todo este imponente acompañamiento Juana se dirigió hacia la Basílica de San Juan de Letrán.
Cuando la procesión llegó a una plaza pública, entre la Basílica de San Clemente y el Anfiteatro de Domiciano llamada coliseo, los dolores del parto le comenzaron con tal fuerza y violencia que se le soltaron las riendas del caballo, el cual se asustó y se dio un sacón y Juana cayó al suelo, retorciéndose y lanzando gritos horribles, siendo a la vez presa de terribles convulsiones. Entonces los prelados que la rodearon, procedieron a rasgar sus pontificias vestiduras, y en ese preciso instante Juana dio a luz un niño. La confusión y el desorden ocasionados por tal acontecimiento fueron tan grandes que de inmediato la procesión se suspendió, y aquella enorme multitud se arremolinaba y preguntaba de qué se trataba. Los que estaban más cerca de ella la rodearon para protegerla, y un prelado de la iglesia se la recostó en sus brazos. Juana, quizá por el terrible golpe que recibió al caerse del caballo y por la hemorragia producida por el parto realizado en tan críticas condiciones, apenas tuvo fuerzas para incorporarse y dar las gracias al prelado que la sostenía en sus bazos y murió.
La historia nos dice que el niño de Juana fue ahogado por los sacerdotes que la rodeaban y los dos cuerpos, el de la madre y el del hijo, fueron colocados en el mismo ataúd y fueron enterrados en el mismo sitio donde tuvo lugar el parto, sin ruido y sin pompa.
Juana fue proclamada y consagrada sumo pontífice al morir León IV, en los primeros meses del año 853, y murió en enero del año 855, por lo tanto, gobernó la iglesia romana casi dos años.
El pueblo romano, por cooperación y en gratitud por toda la ayuda que le había brindado Juana, levantó en el sitio de su tumba una capilla adornada con una estatua de mármol, representándola a ella y revestida con todos sus ornamentos pontificios y su tiara, y sosteniendo entre sus brazos un niño. Pero el pontífice Benito III que le sucedió en el poder, mandó destruirla, mas las ruinas de dicha capilla, todavía a fines del siglo XV, se conservaban.
Vale la pena recordar un hecho histórico más, que por sí solo constituye una prueba irrefutable e irrecusable respecto al reinado de Juana “la Papisa”.
El cardenal Eneas Silvio Picolomini fue electo sumo pontífice en cónclave de cardenales, el día 14 de agosto de 1458, fue consagrado con el nombre de Pío II y murió el 14 de agosto de 1464. Durante su pontificado, el príncipe ordenó la restauración de la Catedral de Siena y también dispuso que se esculpieran en mármol todos los bustos de los Papas habidos hasta esa época, inclusive el busto de Pío II, y fue colocada una estatua entre el busto de León IV y el de Benito III, representando a Juana “la Papisa”, con la siguiente inscripción: «Juan VIII Papa hembra». Este dato histórico es más que suficiente para comprobar el pontificado de Juana “la Papisa”.
La medida que de inmediato tomó el Vaticano para borrar la memoria de Juana “la Papisa”, fue expedir un decreto prohibiendo que fuera colocada en la cronología de los pontífices.
Juana “la Papisa” indiscutiblemente brilló por su grande sapiencia y por su extraordinaria habilidad política, superó a muchos pontífices habidos y por haber. Después de esto los jerarcas de la iglesia romana se ingeniaron para encontrar una medida que les asegurara que otra mujer no llegaría a ocupar el supuesto trono de San Pedro. Para ello inventaron la tristemente célebre «prueba de la silla horadada». Todo aquel prelado que era elegido para gobernar la iglesia, cuando moría el que mandaba, era sometido a dicha prueba que consistía en lo siguiente: Antes de la ceremonia de consagración, al candidato se le obligaba a sentarse sin pantalones ni calzoncillos en una silla que no tenía fondo, y estando ahí desnudo de la cintura para abajo, un diácono se acercaba a verle y a tentarle sus órganos genitales. Una vez cerciorado de que no eran postizos, avisaba a los prelados que presenciaban aquel acto, que sí era hombre y que podían proceder a la ceremonia de consagración. Si del candidato públicamente se sabía que había tenido hijos con algunas mujeres, como en el caso de Alejandro VI, que todo mundo sabía que era padre de cinco hijos que había tenido con su amante Rosa Vazzona, de todos modos era sometido a la «prueba de la silla horadada».
La «prueba de la silla horadada» fue suprimida por el papa León X, pues cuando él fue sometido a dicha prueba, y como había llevado una vida de escándalo y depravación, había contraído enfermedades venéreas, y resultó que al sentarse en la silla sin fondo, se le reventó una fístula sifilítica. Fue tan tremendo el hedor que despidió, que el diácono encargado de verle y tentarle por ningún motivo quiso cumplir con esa comisión. Pero de todos modos León X fue consagrado sumo pontífice y fue él quien suprimió dicha prueba, pues la consideró humillante y nada edificante.
El clero romano es superastuto, pues ante la imposibilidad de negar históricamente el pontificado de Juana “la Papisa”, dicen sus corifeos narcotizados con el incienso de los ritos paganos, que el reinado de Juana “la Papisa” legalmente no existió, porque la iglesia considera ese período como una vacante de la silla pontificia. Este mismo argumento actualmente esgrimen los prelados de la iglesia Papal para negar el pontificado de Baltasar Cossa, quien, al ser electo Papa en cónclave de cardenales, el día 16 de mayo del año 1410, adoptó el nombre de Juan XXIII. Pero como fue uno de los Papas más depravados en grado superlativo, pues la historia nos dice que desfloró a más de 300 monjas, siendo además terriblemente asesino y bandido, ya que antes de ser Papa fue jefe de piratas y cometió terribles atrocidades, y como la iglesia romana no puede negar históricamente el pontificado de ese monstruo llamado Juan XXIII, al Papa anterior al actual le puso el mismo nombre y el mismo número con el deliberado propósito de sustituirlo en la cronología Papal, arguyendo que el período en que gobernó la iglesia Baltasar Cossa, debe considerarse como una vacante del trono pontificio.
Otro de los argumentos esgrimidos por los jerarcas de la iglesia Papal para negar el pontificado de Juana “la Papisa”, es que una mujer no puede administrar los sacramentos. El argumento es infantil, y como prueba citaré dos datos históricos.
La historia nos dice que en el Concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451, se discutió si las mujeres podían recibir o no las órdenes sagradas del sacerdocio, lo que fue aceptado por todos los prelados que asistieron a aquel concilio. Y si continuamos investigando, nos daremos cuenta de que hasta el siglo VII todavía los fieles reconocían sacerdotisas, porque todavía las había y ellas administraban los sacramentos.
El siguiente dato histórico que voy a mencionar tuvo lugar en la República de México.
En virtud de que durante la Guerra Cristera los templos católicos romanos estuvieron cerrados por orden del mismo clero, las monjas administraban los sacramentos a los feligreses. Así lo declara el sacerdote Julio Oliva Ramos en su libro titulado El problema religioso de México 1926 - 1929, y dicho sacerdote fue uno de los que participaron en esa guerra fratricida.
Es prudente declarar que Juana no fue la única ni la primera mujer que vistió el hábito sacerdotal, sino que hubo otras muchas que hicieron lo mismo. Por ejemplo, una cortesana llamada Margarita se cortó el pelo y vistiendo el hábito sacerdotal, logró entrar en un monasterio de hombres, diciendo que se llamaba el hermano Pelagiano. Eugenia, hija del célebre Filipo gobernador de Alejandría, bajo el reinado del emperador Galiano, dirigía un convento de frailes y sólo se le descubrió hasta cuando una doncella mal aconsejada, la calumnió diciendo que la había querido seducir. Eugenia, que hasta entonces había pasado por hombre, para poder probar que lo dicho por la doncella era una calumnia, se hizo examinar y fue entonces cuando se descubrió que era mujer y no hombre.
La historia de la humanidad tiene cosas muy raras, pero muy ciertas, y una de esas es la siguiente: Durante el reinado del emperador Basilio, vivía en Benevento un príncipe llamado Arechizo, quien un buen día dijo haber tenido una revelación divina. La revelación era que un ángel le había dicho que el patriarca, nada menos que de Constantinopla, era mujer y no hombre. El príncipe, intrigado por ese sueño, fue y se lo dijo al emperador y éste ordenó que se examinara al patriarca. Resultó ser verdad el dicho del príncipe, entonces al falso patriarca se le confinó en un convento de monjas.
Nadie puede negar que ha habido grandes heroínas que escribieron páginas gloriosas en la historia de la humanidad, mujeres que con una capacidad intelectual excepcional y una habilidad política extraordinaria, gobernaron imperios y condujeron triunfantes sus ejércitos. Creo que vale la pena insertar a continuación algunos datos biográficos de una extraordinaria y habilísima política, de la ex Primer Ministro de la República de Israel: la señora Golda Meir. Nació en 1898 en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Ella tenía ocho años de edad cuando sus padres emigraron a Estados Unidos; ahí creció y se educó. Sin entrar en detalles de su biografía, sólo señalaré fechas importantes y puestos públicos que fue desempeñando.
Se casó con el joven Morris Meyerson, y en 1929 la joven pareja se fue a radicar a Palestina. En ese año, en virtud de la reanudación de las hostilidades árabes, la señora Meir ingresó a la Haganá, movimiento judío de autodefensa.
En 1922 fue nombrada delegado ante el Consejo de la Confederación General de los Trabajadores judíos (la Histadrut). Años después la familia Meir cambió su residencia a Jerusalén, y en 1928 se le nombró Secretaria del Comité de la Histadrut para trabajadoras.
En 1931 la señora Meir regresó a Estados Unidos y en dos años organizó el grupo denominado Mujeres Pioneras. Al regresar a Palestina fue nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la Histadrut; en 1936 se le designó Jefe del Departamento Político de la Histadrut y representó al Partido Laborista de Israel (Mapai) en el Comité de Acción de la Organización Sionista Mundial.
En 1948, cuando se organizó el estado de Israel, la señora Golda Meir era ya una de las figuras políticas más prominentes; y el 10 de mayo, cuatro días antes de la proclamación oficial del nuevo Estado israelí, la señora Meir en Transjordania, tuvo una plática secreta con el rey Abdullah, tratando de persuadirlo de que no invadiera a Israel. Ella fue una de las dos mujeres que firmaron la histórica declaración de independencia. Un mes después fue nombrada por el gobierno de Israel, embajadora en Moscú.
En 1949 regresó a Israel para hacerse cargo del Ministerio del Trabajo, cuyo objetivo principal era la construcción de viviendas y la capacitación vocacional de cientos de miles de emigrantes llegados de los campos de concentración de Europa y de los países árabes.
En 1956 dejó su puesto anterior y se le encomendó el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde realizó una labor brillantísima, pues en muchas ocasiones la señora Golda Meir encabezó la Delegación Israelí en la Asamblea General de las Naciones Unidas y representó a su país ante el Consejo de Seguridad en algunos de los momentos más difíciles para el joven Estado judío, por ejemplo, durante la campaña de Sinaí y la subsecuente lucha para obtener el derecho de navegación en el Golfo de Eilat.
Independientemente de lo anterior, realizó visitas oficiales a la mayor parte de los países europeos, americanos, a los países de Asia y de África. En ese mismo año de 1956, sus colegas del Mapai le confirieron la Secretaría General del Partido, y a ella le tocó dirigir a dicho partido durante las negociaciones que culminaron con la reunificación del movimiento laborista. Con serenidad y atingencia hizo frente a los momentos más críticos por los que atravesó su grupo, surgiendo a la postre el Partido Laborista Unido de Israel.
Habiendo muerto Levi Eshkol, Primer Ministro de Israel, el gobierno pidió a la señora Golda Meir que aceptara dicho puesto. El 17 de marzo de 1969 ella presentó al Knesset (Parlamento) su gabinete, el cual fue recibido con el mayor voto de confianza que antes hubiese recibido gobierno alguno, desde la independencia de Israel.
Terminaré este artículo recordando algunos datos históricos que nadie puede desmentir.
San Clemente, sucesor inmediato de los apóstoles, en una de sus epístolas habla de las funciones y obligaciones de las sacerdotisas; dice que ellas pueden y deben celebrar los santos misterios y predicar el evangelio de la misma manera que los hombres.
El obispo Vercel Anton dice en sus obras que en la iglesia primitiva las sacerdotisas en los templos presidían las ceremonias religiosas e impartían a los fieles instrucciones religiosas y filosóficas, y que tenían diaconisas que les ayudaban en los diferentes servicios, así como los sacerdotes tienen diáconos.
Dicho sea de paso que en la Iglesia Católica Romana, el culto que se le rinde a la virgen María ocupa el lugar más preponderante, por lo tanto, dicha iglesia no es cristiana, sino mariana, pues los sacerdotes han hecho de la virgen María la deidad más grande, a la que le rinden el culto más variado y deslumbrante bajo numerosísimas advocaciones. El clero romano ha llegado al grado de escribir una obra compuesta de dos tomos, que pomposamente se titula Teología mariana, y claro, es uno de los textos obligatorios en sus seminarios para lavarles el cerebro a los futuros sacerdotes.
¿Por qué no quieren reconocer los jerarcas de la iglesia romana el pontificado de Juana “la Papisa?” ¿Les parece poca cosa que una mujer haya llegado por méritos propios a ceñir la tiara de los Papas de Roma y empuñar el cetro del catolicismo?
¿Acaso los sacerdotes en general no son marianos? ¿No son ellos los que han inventado el absurdo e ilógico dogma de que la virgen María es madre de Dios? Además, es prudente aclarar que este dogma es de origen pagano. Si alguien lo duda, le sugiero que lea la mitología.